Stephen Elop asumió la dirección de Nokia en un momento de profunda transformación del sector tecnológico. La compañía, que durante años había dominado el mercado de la telefonía móvil, comenzó a perder relevancia frente a nuevos competidores más innovadores, lo que se tradujo en una progresiva pérdida de confianza por parte de los inversores. La estrategia impulsada por Elop, basada en abandonar los sistemas propios de la empresa y apostar casi exclusivamente por una alianza con Microsoft, no logró frenar el deterioro de la posición de Nokia en los mercados.
El impacto de estas decisiones se reflejó con claridad en la bolsa: el valor de las acciones cayó de forma continuada y la capitalización bursátil de la empresa se redujo drásticamente. Ante este escenario de debilitamiento financiero y presión constante del mercado bursátil, Nokia optó finalmente por vender su división de teléfonos móviles. Este desenlace supuso también la salida de Stephen Elop como director ejecutivo, quien asumió la responsabilidad por el fracaso de la estrategia adoptada. Su dimisión se interpretó como la consecuencia lógica del mal devenir de la empresa en los mercados bursátiles y de la pérdida de liderazgo de una compañía que había sido referencia mundial.
En los mercados de capitales, pocas señales son tan claras y persistentes como la evolución de la cotización de una compañía. Más allá del ruido coyuntural, el precio de la acción condensa expectativas, juicios colectivos y una evaluación continua de la estrategia y del liderazgo. Cuando esa señal se deteriora de forma sostenida, el mercado no está expresando una opinión pasajera, sino emitiendo un veredicto sobre la capacidad del equipo directivo para crear valor.
Sin embargo, no todas las culturas empresariales reaccionan del mismo modo ante ese veredicto. Mientras que en el mundo anglosajón la pérdida prolongada de confianza del mercado suele activar mecanismos de rendición de cuentas y relevo directivo, en buena parte de la Europa continental —y de forma especialmente acusada en España— es frecuente observar el fenómeno contrario: equipos directivos que se atrincheran en el poder, relativizan el juicio del mercado y prolongan estrategias que han sido rechazadas de manera reiterada por los inversores.
Este contraste no es anecdótico ni cultural en un sentido superficial; responde a diferencias profundas en la concepción del liderazgo, del gobierno corporativo y del papel disciplinador del mercado. Analizar cómo y por qué se produce ese atrincheramiento, qué mecanismos lo hacen posible y qué costes genera para accionistas, empleados y para la propia organización es clave para entender no solo casos concretos, sino un problema estructural del capitalismo empresarial en determinados entornos.
Este post aborda esa cuestión desde una perspectiva doctrinal y empírica: confrontando la tradición anglosajona del “management” —inspirada en pensadores como Peter Drucker— con la práctica habitual en las economías latinas, y utilizando la evolución bursátil de Telefónica como ejemplo ilustrativo de cómo el fracaso estratégico puede enquistarse cuando el mercado dicta sentencia, pero nadie se atreve a ejecutarla.
En el mundo anglosajón existe una cultura empresarial muy definida respecto a la responsabilidad de los directivos cuando los mercados rechazan de forma clara la estrategia implantada. Esta cultura parte de una premisa básica: el liderazgo no es un derecho adquirido, sino una función condicionada a la creación sostenida de valor. Cuando esa creación de valor desaparece y el mercado lo expresa mediante la caída de la cotización, el cuestionamiento del directivo no solo es legítimo, sino esperado.
Uno de los pilares intelectuales de esta visión es Peter Drucker, considerado el gran referente del pensamiento moderno sobre gestión empresarial. Drucker defendía que la misión principal del equipo directivo es hacer que la empresa sea eficaz, no proteger la posición personal del ejecutivo. Para él, el directivo debía entenderse como un custodio temporal de una organización que pertenece, en última instancia, a los accionistas y a la sociedad. Cuando las decisiones estratégicas dejan de cumplir su propósito, la permanencia en el cargo deja de estar justificada.
En esta tradición, muy presente en Estados Unidos y Reino Unido, se asume que el mercado es un mecanismo de evaluación continua. La bolsa no solo mide resultados financieros, sino también la credibilidad de la estrategia, la confianza en el liderazgo y la coherencia del relato corporativo. Por ello, atrincherarse al frente de la compañía cuando uno sufre un rechazo prolongado del mercado se interpreta como una forma de fallo ético y profesional, más que como una muestra de resistencia o carácter.
Otros pensadores influyentes, como Michael Porter, han reforzado esta idea al señalar que una estrategia que no genera ventajas competitivas sostenibles acaba siendo invalidada por el mercado. En ese contexto, insistir en seguir al frente de la compañía por orgullo, inercia o miedo al relevo, se considera una distorsión del buen gobierno corporativo. En la cultura anglosajona tiende a valorar más la capacidad de corregir el rumbo o dar un paso atrás que la obstinación en mantener una posición de poder.
Asimismo, la doctrina del "shareholder value", muy arraigada en este entorno, refuerza la idea de que los directivos son agentes, no propietarios. Su legitimidad depende de los resultados y de la confianza que inspiran. Cuando ambos desaparecen, la salida del directivo no se vive necesariamente como un fracaso personal, sino como un mecanismo natural de ajuste del sistema.
En definitiva, la cultura anglosajona, influida por autores como Drucker y por décadas de práctica empresarial, tiende a rechazar el atrincheramiento directivo. Considera que prolongar un liderazgo desacreditado por los mercados no es un acto de valentía, sino una negación de la función esencial del “management”: servir a la organización por encima de uno mismo.
En contraste con el mundo anglosajón, la cultura empresarial europea continental —y de forma más acusada la latina (como España)— presenta una relación distinta con la figura del directivo y con el juicio de los mercados. Aquí, la permanencia en el poder suele estar más vinculada a la legitimidad institucional, la trayectoria personal y las redes de influencia, que a una evaluación estricta e inmediata del rendimiento bursátil… Cuestión errónea, ya que la permanencia daña de forma irreparable muchas veces a los distintos stakeholders de una compañía.
Mientras que en Estados Unidos o Reino Unido el mercado actúa como un tribunal casi automático, en Europa el mercado es con frecuencia percibido como un actor más, a veces incluso como un elemento volátil al que no conviene obedecer sin matices. Se tiende a considerar que la cotización puede estar distorsionada por factores externos —coyuntura macroeconómica, especulación, ciclos financieros— y que el directivo debe “resistir” para proteger una visión de largo plazo, aunque esa resistencia se prolongue en el tiempo y dañe a los propietarios de la compañía, sus accionistas.
Esta mentalidad se ve reforzada por estructuras de propiedad más estables como: accionistas de referencia como los dominicales, familias empresarias, Estados con participación directa o indirecta y consejos de administración menos proclives a la confrontación. En este contexto, el directivo no siempre es visto como un agente reemplazable, sino como una figura casi patrimonial, especialmente si ha sido clave en etapas anteriores de crecimiento. El resultado es una mayor tolerancia al deterioro bursátil y una tendencia al atrincheramiento bajo el discurso de la paciencia estratégica como vemos hoy y en el pasado en la presidencia de Telefónica.
Desde el punto de vista intelectual, esta cultura bebe menos de la tradición de Peter Drucker y más de corrientes que subrayan la empresa como institución social, no exclusivamente como generadora de valor para el accionista. Autores europeos y modelos como el capitalismo renano han defendido históricamente que la empresa debe equilibrar intereses de trabajadores, Estado, clientes y accionistas, lo que diluye la autoridad del mercado bursátil como juez supremo. En este marco, el directivo puede justificar su continuidad incluso cuando el mercado expresa un rechazo claro.
En los países latinos, además, existe un componente cultural añadido: la identificación entre liderazgo y autoridad personal. Dimisión y fracaso tienden a confundirse, lo que convierte la salida voluntaria de un directivo en un estigma más que en un acto de responsabilidad, cuestión profundamente errónea cuando el dimitido ve que ya no tiene posibilidades de enmendar el problema en el que se encuentra la compañía y que los mercados han revelado. A diferencia del mundo anglosajón —donde marcharse a tiempo puede preservar la reputación—, aquí en España la renuncia suele interpretarse como una derrota definitiva, incentivando así la resistencia prolongada.
Esta diferencia cultural explica por qué en Europa es más frecuente observar directivos que permanecen al frente de compañías durante largos periodos de declive bursátil, defendiendo estrategias desacreditadas por los mercados bajo argumentos de incomprensión externa o de visión a largo plazo. Desde la óptica anglosajona, esto se percibe como una disfunción del gobierno corporativo; desde la visión de los directivos europeos, a menudo se presenta como una defensa legítima de la empresa frente a la presión financiera.
El choque entre ambas visiones es, en el fondo, un choque entre dos concepciones del poder directivo: una que lo entiende como temporal y condicionado, y otra que lo concibe como acumulativo y resistente. Ese contraste será clave para analizar, más adelante, cuándo la perseverancia estratégica es liderazgo responsable y cuándo se transforma en simple atrincheramiento.
En los mercados anglosajones, la figura del directivo que abandona una compañía tras un fracaso estratégico o bursátil —el “loser”, en la terminología informal— no se percibe necesariamente como un paria profesional. De hecho, existe una distinción cultural muy marcada entre haber perdido una batalla y haber demostrado incapacidad estructural para dirigir. El mercado tiende a analizar el contexto, la naturaleza del error y, sobre todo, la actitud del directivo ante el fracaso.
En este entorno, perder forma parte del aprendizaje directivo. Un CEO que abandona una empresa tras una caída severa de la cotización puede conservar —e incluso reforzar— su reputación si ha actuado con transparencia, ha asumido responsabilidades y ha sabido retirarse en el momento adecuado. El fracaso no invalida automáticamente su valor; lo que sí lo hace es la negación del fracaso. Por eso, paradójicamente, el directivo que dimite a tiempo suele ser considerado más fiable que aquel que se atrinchera hasta destruir todo el valor posible. En el mercado anglosajón, el directivo que se marcha puede interpretarse como un acto de liderazgo maduro.
Este enfoque explica por qué muchos ejecutivos que “fracasan” en una gran compañía reaparecen después en otros consejos, fondos de inversión, universidades de negocio o incluso al frente de nuevas empresas. El mercado entiende que la experiencia del error es un activo, siempre que haya sido procesada y no ocultada. El “loser” no es quien pierde, sino quien no aprende o no asume.
En España, y en general en el ámbito latino, la percepción es completamente distinta para mal. Aquí, el fracaso empresarial suele personalizarse de manera extrema. El directivo que abandona una compañía tras un mal desempeño bursátil queda marcado con una etiqueta difícil de borrar. La figura del perdedor (loser) se asocia no tanto a una decisión equivocada en un contexto complejo, sino a una incapacidad personal, casi moral. Esto genera una aversión profunda a la dimisión voluntaria y fomenta conductas defensivas: resistir, relativizar el juicio del mercado o atribuir los resultados exclusivamente a factores externos o culpables ajenos a las acciones directivas tomadas por el cuestionado.
El recorrido posterior de estos directivos en España suele ser mucho más limitado, muchas pasan a la historia sin pena ni gloria. Rara vez regresan al primer plano del mercado cotizado, salvo que cuenten con fuertes apoyos políticos, familiares o institucionales. En muchos casos, su salida supone una especie de muerte civil directiva: pasan a ocupar cargos discretos, consultivos o directamente desaparecen del radar empresarial. El sistema no ofrece una segunda oportunidad clara, porque el estigma del fracaso y su atrincheramiento al frente de la compañía hasta el cese pesa más que el aprendizaje derivado de él.
Esta diferencia cultural tiene consecuencias profundas. En el mundo anglosajón, el directivo se mueve en un mercado laboral dinámico, donde el riesgo es aceptado y el error gestionado. En España, ese miedo a quedar marcado por reconocer la incapacidad de gestionar el problema incentiva el inmovilismo y el atrincheramiento del directivo: mejor resistir que asumir una derrota que puede ser definitiva. Así, el mercado anglosajón penaliza el error, pero recompensa la honestidad y la capacidad de retirada; el español penaliza el error y castiga la retirada, creando un entorno donde perder es peligroso, pero reconocer la pérdida
En última instancia, la figura del “loser” revela no solo cómo se juzga a los directivos, sino cómo cada sistema entiende el poder, la responsabilidad y el fracaso. Allí donde el fracaso es parte del camino, el mercado sigue abierto; donde el fracaso es una mancha, el poder tiende a aferrarse al cargo hasta el final.
Un ejemplo especialmente ilustrativo del atrincheramiento directivo frente al veredicto de los mercados lo encontramos en la evolución bursátil de Telefónica a lo largo de las últimas tres presidencias.
César Alierta fue nombrado presidente el 26 de julio de 2000, en pleno apogeo bursátil de la compañía, cuando la acción cotizaba a 22,37 euros. Permaneció al frente de Telefónica durante casi dieciséis años, hasta su cese el 8 de abril de 2016, momento en el que la cotización se situaba en 9,31 euros. El balance estrictamente bursátil de su mandato refleja una caída acumulada del 40%, a pesar de tratarse de un periodo extraordinariamente largo en términos de gobierno corporativo y de contar con múltiples oportunidades para una corrección estratégica o un relevo ordenado.
Su sucesor, José María Álvarez-Pallete, accedió a la presidencia el mismo 8 de abril de 2016, con la acción en 9,31 euros. Su mandato se extendió hasta el 18 de enero de 2025, fecha en la que abandonó el cargo con una cotización de 3,97 euros. En este caso, la pérdida de valor para el accionista fue aún más acusada: una caída del 57,25%, reflejo de un deterioro sostenido y prolongado de la confianza del mercado durante casi nueve años de presidencia.
Finalmente, Marc Murtra fue nombrado presidente el 18 de enero de 2025, con la acción en 3,97 euros. Hasta la fecha actual, la cotización se ha reducido hasta 3,35 euros, lo que supone una caída adicional del 15,61% desde su llegada en poco más de un año de presidencia.
La lectura conjunta de estas cifras permite observar un patrón claro: tres presidencias consecutivas, tres periodos de permanencia en el cargo y una destrucción continuada de valor bursátil. Desde una perspectiva de mercado, se trata de un caso paradigmático en el que el relevo directivo no se produce como respuesta temprana al rechazo de la estrategia por parte de los inversores, sino tras un periodo extenso en los dos primeros y corto en el último, de deterioro acumulado. Precisamente por ello, Telefónica se convierte en un ejemplo recurrente cuando se analiza la figura del directivo que se mantiene al frente de la compañía aun cuando el mercado, de forma persistente, ha dictado sentencia.
Para enriquecer el análisis del fracaso del directivo sometido al veredicto del mercado y que se resiste a asumirlo, conviene ampliar el foco más allá de la mera evolución de la cotización y adentrarse en los mecanismos defensivos —formales e informales— que permiten prolongar artificialmente su permanencia. Estos elementos no solo explican el atrincheramiento, sino que ayudan a entender por qué el mercado, aun “dictando sentencia”, no siempre logra provocar un relevo inmediato.
Uno de los instrumentos más habituales es la utilización de la autocartera. La recompra de acciones puede ser legítima cuando existe una clara infravaloración y una sólida generación de caja, pero en contextos de deterioro estructural suele convertirse en una herramienta cosmética. Al reducir el número de acciones en circulación, se mejora artificialmente el beneficio por acción y se envía al mercado una señal de falsa confianza. En realidad, muchas veces se está empleando capital que podría destinarse a inversión productiva o reducción de deuda para sostener una cotización que el mercado, por fundamentales, rechaza. Es una forma de ganar tiempo, no de resolver el problema.
Relacionado con esto aparece la ingeniería financiera defensiva: rotación de deuda, alargamiento de vencimientos, venta de activos estratégicos para maquillar ratios o generación puntual de caja. Estas operaciones permiten presentar resultados aceptables trimestre a trimestre, pero a costa de debilitar el proyecto industrial a largo plazo. El directivo no corrige la estrategia; simplemente administra el declive para mantenerse en el cargo.
Otro aspecto clave es el control del relato. El directivo atrincherado suele construir una narrativa donde el mercado está equivocado, es cortoplacista o no comprende la complejidad del negocio. Se culpa al ciclo económico, a la regulación, a la geopolítica o a decisiones heredadas. El fracaso deja de ser estratégico para convertirse en circunstancial, lo que permite justificar la continuidad bajo la idea de que “ahora no es el momento de cambiar”. Este discurso, repetido con constancia, termina calando en consejos de administración poco independientes.
Aquí entra un factor esencial: la debilidad del gobierno corporativo. Consejos con fuerte presencia de dominicales, representantes políticos o consejeros con vínculos personales con el presidente reducen la capacidad de supervisión real. El directivo deja de ser evaluado por resultados objetivos y pasa a ser juzgado por su capacidad de gestionar equilibrios internos, no por crear valor. El mercado puede castigar, pero si el consejo no actúa, la sanción queda incompleta.
También es relevante la dilución de la responsabilidad temporal. Cuanto más largo es un mandato, más difícil resulta atribuir el deterioro a decisiones concretas. El fracaso se convierte en algo difuso, casi estructural, y el propio directivo puede presentarse como parte de la solución, no del problema. El paso del tiempo, paradójicamente, juega a favor del atrincheramiento.
Un último elemento a considerar es el uso selectivo de indicadores alternativos. Cuando la cotización cae, el foco se desplaza hacia métricas no bursátiles: EBITDA ajustado, crecimiento de clientes, reducción de costes, indicadores ESG o promesas de transformación digital futura. Sin negar su utilidad, el problema surge cuando se utilizan para negar la señal más clara y agregada del mercado: el precio de la acción. Se sustituye el veredicto del mercado por un mosaico de métricas parciales que nunca llegan a traducirse en valor para el accionista.
Abordar estos aspectos permite entender que el atrincheramiento no es solo una cuestión de ego personal, sino un sistema de incentivos, herramientas financieras y debilidades institucionales que lo hacen posible. El fracaso del directivo no se produce únicamente cuando la estrategia falla, sino cuando, pese a ese fallo evidente, se activan mecanismos para neutralizar el mensaje del mercado y posponer la rendición de cuentas.
Incorporar este análisis en el post refuerza la idea central: el mercado puede dictar sentencia, pero si el directivo dispone de instrumentos para dilatar su ejecución, el coste final para accionistas y demás stakeholders suele ser mucho mayor. Ahí es donde el fracaso deja de ser individual y pasa a ser sistémico.
Para completar y enriquecer el post conviene cerrar el círculo abordando qué puede hacerse desde dentro de la propia compañía cuando el fracaso estratégico no se asume y el equipo directivo se enquista pese a la sentencia reiterada de los mercados. No se trata de recetas milagro, sino de mecanismos de gobierno y cultura organizativa ampliamente estudiados y practicados en los entornos donde el mercado sí logra disciplinar al poder directivo.
El primer elemento clave es redefinir el papel del consejo de administración. En las culturas empresariales más exigentes, el consejo no es un órgano ceremonial ni un espacio de equilibrio político, sino un instrumento de control efectivo del “management”. Esto implica reforzar la independencia real de los consejeros, limitar la presencia de dominicales con intereses ajenos a la creación de valor y establecer evaluaciones periódicas del equipo directivo ligadas explícitamente a indicadores de mercado, no solo a métricas internas ajustadas. Cuando el consejo actúa como contrapoder y no como escudo, el atrincheramiento se vuelve mucho más difícil.
En segundo lugar, resulta imprescindible acotar temporalmente el poder directivo. Mandatos excesivamente largos diluyen la responsabilidad y facilitan la confusión entre proyecto personal y proyecto empresarial. La introducción de límites claros a la duración de presidencias y consejerías delegadas, junto con revisiones estratégicas obligatorias cada cierto número de años, reduce el riesgo de que una estrategia fallida se perpetúe por inercia. En este punto, las ideas de Peter Drucker son especialmente relevantes: Drucker insistía en que la dirección debe ser evaluada por su contribución presente y futura, no por sus logros pasados. El pasado no otorga derechos sobre el futuro.
Otro aspecto central es alinear los incentivos del equipo directivo con el accionista a largo plazo, no con la supervivencia en el cargo. Sistemas retributivos excesivamente ligados a variables a corto plazo, a EBITDA ajustados o a objetivos internos fácilmente manipulables fomentan conductas defensivas y cosméticas. Cuando una parte sustancial de la retribución depende de la evolución sostenida de la acción y de la rentabilidad total para el accionista, el coste personal del deterioro bursátil deja de ser abstracto y pasa a ser tangible.
También es fundamental institucionalizar la autocrítica estratégica. En muchas compañías latinas como en España, reconocer un error estratégico se percibe como una debilidad. En los modelos más avanzados, ocurre lo contrario: la revisión crítica periódica de la estrategia es una obligación directiva. Drucker defendía que una de las preguntas esenciales del “management” es: “Si no estuviéramos ya en este negocio, ¿entraríamos hoy?”. Forzar a la alta dirección a responder con honestidad a este tipo de cuestiones —y a documentarlo ante el consejo— reduce la probabilidad de que se perpetúen decisiones fallidas por orgullo o miedo.
Un quinto elemento es romper el monopolio del relato. Cuando el equipo directivo controla de forma absoluta la narrativa interna y externa, el fracaso se diluye en explicaciones exógenas. Introducir evaluaciones externas independientes, “peer reviews” estratégicas o comparaciones sistemáticas con competidores directos obliga a confrontar el discurso con la realidad del mercado. El objetivo no es humillar al directivo, sino evitar que la compañía viva instalada en una ficción autorreferencial.
Finalmente, es necesario desestigmatizar la salida ordenada. Mientras abandonar el cargo siga siendo percibido como una derrota personal irreversible, el directivo tenderá a resistir incluso cuando sabe que la estrategia ha fracasado. Crear una cultura en la que la retirada a tiempo se entienda como un acto de responsabilidad —y no como una deshonra— es quizá el cambio más difícil, pero también el más transformador. De nuevo, Drucker es claro en este punto: el directivo no está para perpetuarse, sino para servir mientras sea útil a la organización.
Incorporar estas medidas al análisis permite dar un paso más: el problema no es solo el directivo que no asume el fracaso, sino el ecosistema institucional que se lo permite. Allí donde el consejo es débil, los incentivos están mal alineados y la cultura penaliza la renuncia, el mercado puede gritar, pero nadie ejecuta la sentencia. Y cuando eso ocurre, el fracaso deja de ser individual para convertirse en un fracaso sistémico que termina pagando toda la organización.
Un aspecto que aún puede reforzar este análisis que realizo es el papel de los intermediarios del mercado —analistas, brokers, bancos de inversión y asesores— en la perpetuación del atrincheramiento directivo. En muchos casos, estos actores suavizan o retrasan el mensaje real del mercado mediante recomendaciones ambiguas, revisiones graduales de precios objetivo o narrativas de “valor oculto” que nunca termina de aflorar. No se trata de conspiración, sino de conflictos de incentivos: relaciones comerciales, mandatos de financiación, colocaciones de deuda o asesorías estratégicas que generan una indulgencia estructural hacia equipos directivos fallidos. Cuando el mensaje del mercado llega filtrado o edulcorado, el directivo encuentra una coartada adicional para negar la gravedad de la situación.
Otro elemento relevante es la desconexión entre mercado de capitales y mercado de talento directivo en las economías latinas. En los entornos anglosajones, ambos mercados están íntimamente ligados: una mala trayectoria bursátil impacta de forma directa en la empleabilidad futura del directivo, pero también una buena gestión del fracaso puede preservarla. En España, esa conexión es débil o inexistente. El resultado es paradójico: el mercado castiga a la compañía, pero no existe un mecanismo claro que redistribuya responsabilidades ni regenere talento, lo que favorece la repetición de perfiles, ideas y comportamientos.
También puede incorporarse el análisis del coste de oportunidad invisible del atrincheramiento. Más allá de la destrucción directa de valor bursátil, cada año de resistencia supone oportunidades perdidas: fusiones que no se ejecutan, escisiones que no se plantean, reorientaciones estratégicas que no se intentan, talento que abandona la organización por falta de proyecto. Este coste no aparece en la cuenta de resultados ni en la cotización diaria, pero es uno de los daños más profundos y duraderos para la compañía. El mercado castiga lo que ve; la organización sufre también por lo que nunca llegó a suceder.
Un plano adicional es el impacto cultural interno. Cuando los empleados observan que el fracaso estratégico no tiene consecuencias en la cúpula, el mensaje implícito es devastador: el rendimiento no importa, la responsabilidad es selectiva y el mérito es secundario frente a la posición. Esto genera cinismo organizativo, aversión al riesgo inteligente y una cultura de autoprotección que termina replicando, a menor escala, el mismo comportamiento del equipo directivo. El atrincheramiento no solo se mantiene arriba; se filtra hacia abajo.
Desde una perspectiva más doctrinal, puede reforzarse la conexión con Peter Drucker en un punto clave que aún no está explicitado del todo: su insistencia en que “no hay instituciones eternas, solo misiones temporales”. Para Drucker, cuando una organización deja de cumplir su misión principal —crear valor económico y social—, el deber del directivo no es resistir, sino facilitar la transición, incluso si eso implica su propia salida. En este sentido, el atrincheramiento no es solo una mala práctica: es una traición a la función del “management”.
Por último, conviene decir que el mercado no es infalible, pero sí insustituible. El problema no es que el mercado “se equivoque” ocasionalmente, sino que en muchos sistemas empresariales europeos se le niega legitimidad incluso cuando acierta de forma persistente. Drucker advertía contra el desprecio sistemático a cualquier mecanismo de feedback externo: cuando una organización desacredita todas las señales que no le gustan, entra en una dinámica de autoengaño que precede siempre al declive.
Con estos elementos adicionales, el post no solo analiza el fracaso del directivo atrincherado, sino que muestra cómo ese fracaso se produce, se tolera y se reproduce dentro de un ecosistema concreto. La conclusión implícita se vuelve más devastadora: el problema no es solo quién se aferra al cargo, sino quién lo permite, quién lo justifica y quién se beneficia de que nada cambie. Ahí es donde este análisis trasciende un caso concreto y se convierte en una reflexión estructural sobre poder, responsabilidad y mercado.
Para terminar el post quiero manifestar que la anécdota inicial de Nokia y la salida de Stephen Elop funciona, vista en retrospectiva, como un contraste revelador. Allí, el mercado retiró su confianza, la estrategia quedó invalidada y el sistema corporativo ejecutó la consecuencia: el relevo. No fue un desenlace cómodo ni indoloro, pero sí coherente con una concepción del liderazgo como función temporal y condicionada. Ese punto de partida ilumina, por oposición, el problema central de este análisis: qué ocurre cuando el relevo no llega y el poder se enquista.
El enquistamiento directivo es una forma silenciosa de deterioro institucional. Cuando un equipo permanece en la cúspide pese a una pérdida sostenida de confianza del mercado, la organización empieza a operar bajo una lógica defensiva: se prioriza la supervivencia del liderazgo frente a la creación de valor. La estrategia se rigidiza, la autocrítica desaparece y el gobierno corporativo se convierte en un amortiguador del conflicto, no en un mecanismo de corrección. El daño no es inmediato, pero sí acumulativo y profundo.
Peter Drucker advirtió que la misión del ”management” no es preservar posiciones, sino hacer eficaz a la organización mientras se es útil para ella. Cuando esa utilidad se agota y el liderazgo se prolonga, la continuidad deja de ser compromiso y pasa a ser irresponsabilidad. Para Drucker, las organizaciones no existen para proteger a sus dirigentes, sino para cumplir una misión; cuando esa misión fracasa de forma reiterada, la obligación del directivo es facilitar la transición, no bloquearla.
Desde la estrategia, Michael Porter fue igualmente claro: una estrategia que no genera ventajas competitivas sostenibles termina siendo invalidada por el mercado. Persistir en ella no es perseverancia, sino negación. El enquistamiento suele ir acompañado de estrategias agotadas que se mantienen vivas por inercia política, ingeniería financiera o control del relato, mientras la capacidad competitiva real se erosiona.
Las consecuencias son visibles y costosas. Primero, destrucción sostenida de valor para el accionista, que ve cómo la inversión se degrada sin que se activen mecanismos eficaces de rendición de cuentas. Segundo, debilitamiento del proyecto industrial, al sustituirse decisiones estratégicas por operaciones defensivas que ganan tiempo pero hipotecan el futuro. Tercero, deterioro cultural interno, donde el mensaje implícito es que el fracaso no tiene consecuencias en la cúpula, erosionando la responsabilidad y la meritocracia en toda la organización.
El caso de Telefónica sintetiza todas estas dinámicas. A lo largo de las presidencias de César Alierta, José María Álvarez-Pallete y Marc Murtra, la compañía ha sufrido una destrucción continuada de valor bursátil sin que el relevo se produjera como respuesta temprana al veredicto del mercado. Más allá de nombres propios, el patrón es sistémico: consejos poco confrontacionales, estructuras de poder estables y narrativas justificativas que neutralizan durante años la señal más clara del mercado, el precio de la acción.
Volver a Nokia permite cerrar el círculo. Allí, el sistema aceptó la sentencia del mercado y ejecutó el relevo. En los casos de enquistamiento, el mercado dicta sentencia, pero nadie la ejecuta. Y cuando eso ocurre, el fracaso deja de ser individual para convertirse en institucional. Como recordaba Drucker, no hay instituciones eternas, solo misiones temporales. El liderazgo que se aferra al cargo cuando ya no puede cumplir esa misión no defiende a la empresa: la sacrifica para protegerse. Ese es el coste último del enquistamiento directivo, y lo pagan accionistas, empleados y la propia organización.
Ya lo dijo Peter Drucker: “La función del liderazgo no es producir seguidores, sino producir más líderes.”


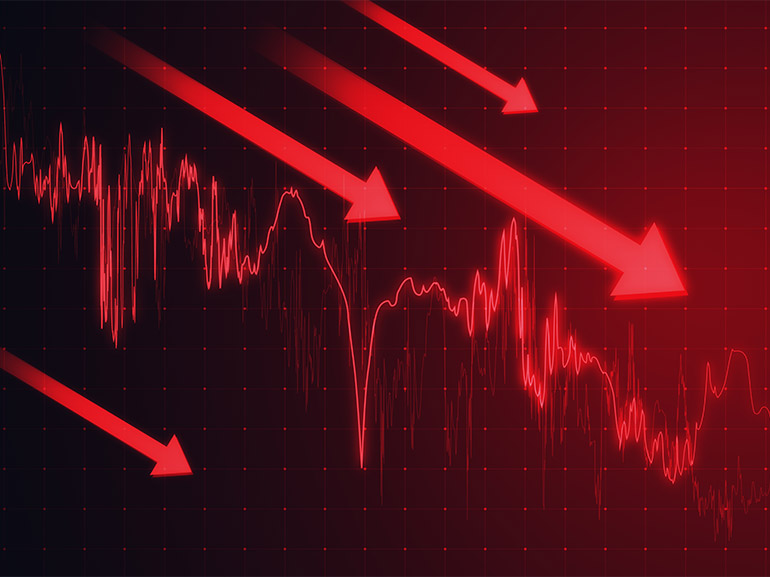




No hay comentarios:
Publicar un comentario